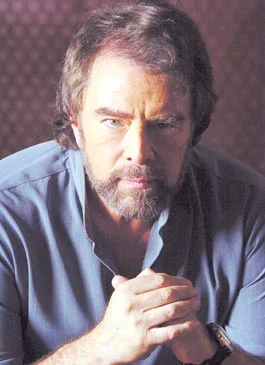Síntesis del post: Curioso almuerzo que tuvo lugar el viernes pasado, y que, a pesar de salirme de la vaina por hacerlo, no pude contar en su debido momento para no arruinar la última entrega de los Yoni Awards 2008 que había subido solo tres o cuatro horas antes.

Los viernes almuerzo solo. En rigor de verdad, casi siempre almuerzo solo, pero el viernes tiene algo especial que no tienen los demás días, extensos e insulsos hasta el límite de la exasperación. Sí señor. El viernes salgo de la oficina, devoro todo lo que tengo ganas de devorar y me tomo un vinito chico para festejar el arribo del fin de semana. Con hielo y bastante soda, por supuesto. ¿Qué se piensan? Y además, para la tarde me dejo solo el trabajo administrativo, que lo único que me demanda es la repetición constante y uniforme de una conducta con una participación meramente testimonial del cerebro.
Y basta de justificaciones. A lo nuestro, que si no me voy a dispersar.
El viernes pasado, justo al mediodía, las circunstancias me obligaron a ir a poner la cara para la firma de una escritura y la celebración de otros dos actos derivados de ese (los escribanos son personas horrendas), y entre una cosa y otra se me hicieron las tres y media de la tarde. Sin embargo, todos tenemos nuestras propias ceremonias (esta palabrita me gusta muchísimo. Siento que es muy gráfica, y suena muy bien), así que de inmediato me dirigí al comedero en el que soy un rostro habitual y tolerado.
“Hoy viene tarde”, me dijo la moza que me atiende siempre (suelo llegar antes de la una). Y yo le respondí que las cosas pasan por algo, frase azarosa que minutos después halló una corroboración inapelable haciéndome quedar como una suerte de Rasputín de los tiempos modernos.
Antes de que me fuera servido el bife de chorizo con fritas a caballo que había pedido (sí, estoy a dieta), ingresó al establecimiento un anciano que debía tener unos novecientos catorce años. Y la palabra “ingresó” la estoy utilizando como una alternativa piadosa, ya que en realidad tuve que levantarme y ayudarlo a vencer la resistencia –ínfima por cierto- de la puerta, la del escalón y la de su propia decrepitud, que era la más terca de las tres.
Finalmente el anciano se ubicó en una mesa pegada a la ventana que da sobre la calle Santiago del Estero, justo al lado de un señor bastante entrado en kilos que casi siempre almuerza las mismas porquerías que yo, pero con una botella de tres cuartos de Vasco Viejo tinto (y a esa gente hay que respetarla, porque demuestra un valor y una tolerancia que no se ven en cualquier parte).
Y gordo de por medio con el viejo quedé yo, con mi vino chiquito y mis abstracciones gigantes, intuyendo una jornada distinta, esperando que pasara ese algo que flotaba en el aire desde la mañana. Cualquier cosa.
Y el señor cualquier cosa entró en el preciso instante en que la moza me preguntaba, entre inocente y maliciosa, si deseaba uno o dos huevos para acompañar. Era un joven japonés de sonrisa amplia y castellano precario que tomó asiento en la mesa de adelante del viejo, de modo tal que para hablar con él (y ya veremos que hablaron) tenía que girar el torso ciento ochenta grados.
La comida me distrajo y me perdí el inicio de la charla. No hablo de las primeras palabras, sino del método que utilizó el anciano para el abordaje. Minutos antes había sido testigo de su fracaso con el gordo, que se lo sacó de encima con una media sonrisa y un par de monosílabos, y sin embargo no fui capaz de anticipar que iba a intentarlo de nuevo con el pobre japonés.
Y lo hizo nomás. A grito pelado, porque encima no escuchaba nada, y la gente que no escucha grita, no sé si para escucharse a sí misma o por un simple extravío de la perspectiva.
Comenzó preguntándole de dónde era, pero luego le ofreció unos tragos de su vino (que inexplicablemente el otro aceptó con el torso girado ciento ochenta grados).
¿Y qué estás haciendo acá?
Vengo a clase de castellano.
Claro, hay que aprender castellano. Estamos en Argentina, así que también hay que tomar vino. Tomá un poco más de vino (Y el otro volvió a tomar. Inexplicablemente)
¿Te gusta el tango?
Y acá les juro que se cantó un par de tangos. A los gritos. Y el gordo se atragantó con un huesito del bife de costilla y se la pasó tosiendo durante cinco minutos. Y un señor que estaba al fondo del restaurante con un sombrero muy parecido al de Indiana Jones (Les juro. Ustedes van a pensar que les estoy mintiendo, pero esto es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad) empezó a aplaudir y a corregirle algunas letras de Gardel, agregando luego que en vez de hablar de Piazzolla tenía que hablarle de Troilo. Y la moza que pasaba caminando despacio, entre incrédula y divertida, buscando un cómplice imparcial para descargar su risita contenida. Y en el medio el japonés, que le daba lo mismo todo pero que se reía y participaba con entusiasmo de la tertulia. Inexplicablemente.
¿Quién te banca acá?
No entiendo.
Claro, yo hablo lunfardo. ¿Quién te sostiene acá? ¿Quién te paga?
A esa altura ya parecía un interrogatorio de la CIA, pero el japonés se esforzaba por cooperar. Inexplicablemente.
No, primero debo castellano y luego aprendo ese idioma suyo.
El viejo largó un par de carcajadas, y así siguió la cosa como por media hora, hasta que el japonés se fue a la bendita clase de castellano (asumo yo que borracho) y automáticamente todos los demás clavamos la vista en el plato, no fuera cosa que el viejo extrañara demasiado y eligiera a alguien del banco de suplentes.
La pelea por ser el primero en pagar la cuenta y salir corriendo la gané yo, porque la moza me conoce y nunca le dejo menos del diez por ciento de propina. Indiana y el gordo se quedaron inmóviles, con la vista clavada en un punto indefinido del horizonte, pensando (otra vez asumo yo) que a veces la generosidad económica tiene su rédito, y que cada individuo que nos sirve un plato de comida merece su diez por ciento.
“Las cosas pasan por algo ¿no?”, me dijo la moza con una sonrisa, sabiendo que por fin había encontrado a su cómplice.
Me suena el teléfono, y luego de una breve charla termino abandonando el establecimiento junto con el gordo, que ahora también se ríe (cambio el tiempo verbal adrede, porque me quiero situar en ese memento una vez más, para fijarlo bien y así poder hacerlo a un lado).
Y acá termino con el post, pero con un poema de Ricardo Jaimes Freyre** que de alguna forma un poco vaga y un poco secreta grafica ese último instante entre el anciano, el gordo y yo:
LA MUERTE DEL HÉROE
Aún se estremece y se yergue y amenaza con su espada
cubre el pecho destrozado su rojo y mellado escudo
hunde en la sombra infinita su mirada
y en sus labios expirantes cesa el canto heroico y rudo.
Los dos Cuervos silenciosos ven de lejos su agonía
y al guerrero las sombras alas tienden
y la noche de sus alas, a los ojos del guerrero, resplandece como el día
y hacia el pálido horizonte reposado vuelo emprenden.
* Esto que han leído se titula "Otro medio bife" porque existe una primera parte titulada "Medio bife de chorizo" escrita hace unos tres años, y que también trata de algunas reflexiones ocurridas en un restaurante de la zona de mi oficina.
** Ricardo Jaimes Freyre. Poeta boliviano (1868-1933).
Tengan ustedes muy buenas tardes.
 Palacio municipal de Montevideo. Réplica en bronce del David (única en el mundo)
Palacio municipal de Montevideo. Réplica en bronce del David (única en el mundo)